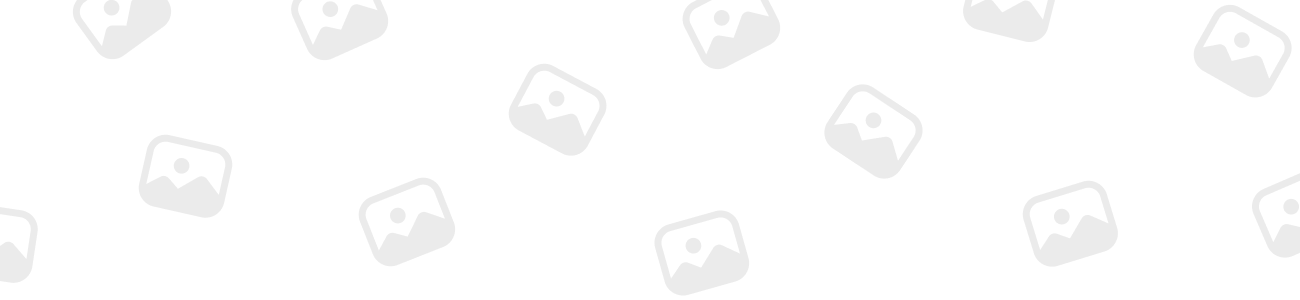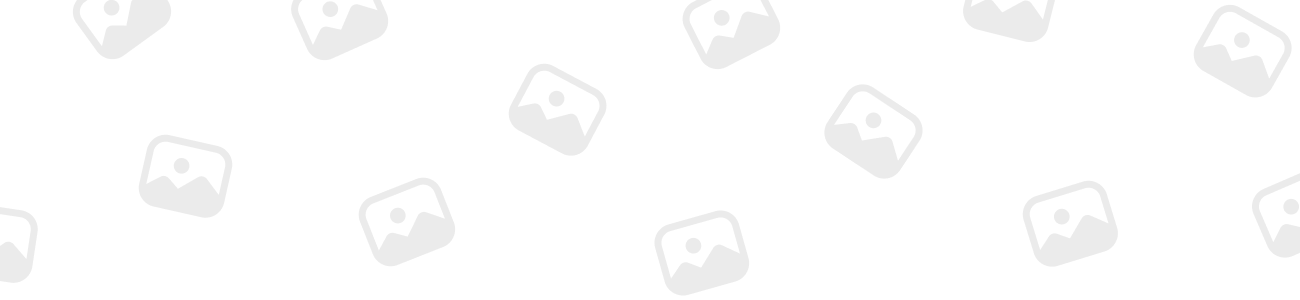Mateo era un niño muy activo y curioso. A menudo, su energía desbordante lo llevaba a explorar su entorno de manera independiente. Sus padres, aunque lo amaban profundamente, a veces se sentían abrumados por sus constantes demandas de atención y solían responder a sus preguntas con breves respuestas o distracciones.
Un día, Mateo estaba jugando en el jardín cuando se acercó a una planta con unas bayas rojas brillantes. Intrigado, estiró su mano para tomar una. Su madre, ocupada con las tareas del hogar, le gritó desde la ventana: «¡Mateo, no toques eso! Es peligroso.» Mateo, sorprendido por el tono de voz de su madre, se asustó y soltó la baya. Sin embargo, la semilla de la curiosidad quedó sembrada en su mente.
Si los padres de Mateo hubieran respondido de manera más sensible y acogedora, podrían haber aprovechado este momento para explicar a su hijo por qué no debe comer plantas desconocidas. Podrían haberse agachado a su altura, haberle tomado de la mano y haberle mostrado la planta, explicándole de forma sencilla y amable los riesgos. Esta interacción no solo habría satisfecho la curiosidad de Mateo, sino que también habría fortalecido su vínculo con sus padres.